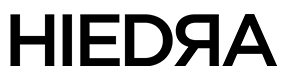El Dylan: lo obvio, obviamente
Fuimos a ver El Dylan de la compañía de teatro La Mala Clase. La obra aborda el caso real de Dylan Vera, asesinado en 2015 a los 26 años por ser homosexual.
La Mala clase ha vuelto a las tablas con su última obra llamada El Dylan. La obra, que se presentó en Matucana 100, fue escrita por Bosco Cayo y dirigida por Aliocha de La Sotta. La puesta en escena nos muestra la vida de Dylan, joven enfermero de La Ligua asesinado en 2015 por ser homosexual.
Para contar esta historia, Cayo realiza dos operaciones dramatúrgicas fundamentales: primero, reconstruye la historia del vía crucis final de Dylan a partir de su ausencia, haciendo que los encargados de dar cuenta de quién era él sean sus familiares, amigos, vecinos, medios de comunicación e incluso, sus asesinos.
La segunda operación es sacar la historia real de la capital y llevarla a la ficción de una vida de provincias (el caso real es de La Pintana), un gesto del dramaturgo que responde a la necesidad de mostrar historias descentralizadas, arrancadas de los circuitos de poder de la capital.
Algo de esto ya vimos en Tal-Tal obra de la Compañía Limitada, escrita por Cayo. No obstante, cabe la duda si en este caso se trata de una operación eficaz en tanto resulta imposible determinar el propósito y la función de esta descentralización. ¿Qué posición de poder ocupa una comuna como La Pintana sobre La Ligua? ¿sucede algo en La Ligua que no ocurra en Puente Alto o el centro de Santiago?
Pero volvamos a la primera operación. El ejercicio de merodear al joven asesinado y contar su historia a través de los otros, tiene un costo que se percibe en la puesta en escena: la dramaturgia, densa, algo poética y discursiva ejerce primacía por sobre la imagen, las actuaciones, el sonido, etc.
Este tono narrativo ralentiza el ritmo de la puesta en escena al menos hasta su primera mitad, generando necesariamente un costo en la potencia de los cuerpos de los actores y actrices que se ven obligados a contar de determinada manera y no encarnar una historia. La diferencia entre uno y otro concepto delimita, lo que a juicio de este crítico, es propio del teatro: ver al cuerpo subordinando el texto y no al revés.
Solo en su segunda mitad, la obra se despliega más luminosa (literal y metafóricamente) permitiendo apreciar el espacio del diseño escénico y el humor tras sus simbolismos: las paredes son en realidad un gran chaleco color verde (el mismo que en la ficción le tiran remojado en ácido a la cara de Dylan), las cámaras de prensa son en realidad grandes focos enceguecedores, el vestuario andrógino relativiza las definiciones heteronormativas sobre el género, etc.
Ahora bien, ya en Leftraru, la anterior obra de La Mala Clase, advertíamos sobre el modo en que la puesta en escena desandaba el camino hecho con un remate cargado al lugar común. Entendemos aquí por lugar común la simplificación de una idea al punto de adelgazar su sentido. Pues bien, dicha simplificación tuvo lugar ahí donde la voluntad de la obra por poner en duda nuestras definiciones éticas sobre al conflicto mapuche, fue sustituida por un llamado a la acción que pretendió definir dos cuestiones: primero, qué es lo que habría que hacer sobre el tema (“no cambiar y resistir”), y por añadidura, cuál sería la perspectiva ética correcta.
En El Dylan ambas cuestiones vuelven a ser resueltas, pero ya no al final de la obra sino de entrada. El gesto inicial con la canción I want to break free nos previene sobre cómo se tratará la visibilización de la discriminación y la transfobia. Se trata de un abordaje testimonial, contingente, urgente, mediático, denunciante y, en última instancia, obvio.
Bajo la creencia de que lo fundamental es visibilizar un hecho de la vida real, El Dylan da mucho espacio para traer a colación, por enésima vez, el rol de la prensa, la indiferencia social, la heteronorma, etc. Así, tanto la perspectiva ética como el qué hacer son problemas resueltos desde un inicio, a diferencia de Leftraru donde todavía había chances de desencajar ideas preconcebidas en el público.
Como en El Dylan tal espacio de desencuadre no existe, el público se abraza sin resistencias a la obra. Así, público y obra están unidos por un mismo sentido común. Esto puede explicar –en parte- el curioso consenso que ha generado la obra. Pero, precisamente, es este consenso el que debería llamarnos la atención. Podríamos esgrimir como contraargumento, parafraseando a Brecht, que los tiempos están como para defender lo obvio, pero eso no significa que la defensa deba ser obvia o que haya que hacerlo obviamente.
A partir de lo que pueden generalizar, es decir, de lo que pueden volver lugar común, los discursos del orden y el poder cooptan, se apropian de los discursos de la disidencia –el feminismo, el ecologismo, el colonialismo, la disidencia sexual, etc.-, manteniendo su aparente estatus de alteridad e integrándolo a la lógica del consenso y la norma (multiculturalismo neoliberal, le llaman). Alertamos sobre esto en Leftraru, lo volvemos a hacer en El Dylan.
—
Obra vista en abril de 2017.
[/vc_column_text]
Ficha Artística
Dramaturgia: Bosco Cayo
Dirección: Aliocha de la Sotta
Compañía: Teatro La Mala Clase
Elenco: Juan Pablo Fuentes, Paulina Giglio, Guilherme Sepúlveda, Jaime Leiva y Mónica Rios
Diseño de iluminación y escenografía: Rodrigo Leal
Diseño vestuario: Felipe Olivares
Realización escenográfica: Macarena Ahumada y Equipo Checoslovaquia
Realización vestuario: Susana Arce
Música: Fernando Milagros
Producción: Francesca Ceccotti
Gráfica: Javier Pañella