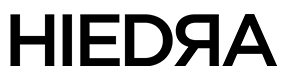Almas perdidas: memoria mísera
Sebastián Pérez fue a ver «Almas perdidas» a Matucana 100 y escribió esta crítica sobre la última obra de la compañía La Dramática Nacional.
Almas perdidas fue uno de los primeros textos dramáticos escritos por el dramaturgo Antonio Acevedo Hernández durante la segunda década del siglo XX. Se trata de una obra que opera como un retrato de época de la miseria vivida por una enorme masa social, pero al mismo tiempo, funciona como una alegoría de sueños revolucionarios y de cambios sociales.
Hoy, casi un siglo después, la compañía de teatro La Dramática Nacional vuelve sobre este texto, completando una trilogía de obras del dramaturgo angolino que incluye Chañarcillo y La canción rota.
Esta versión de Almas perdidas es, en realidad, la mezcla de dos melodramas de Acevedo Hernández: la obra homónima e Irredentos escrita en 1918. La mezcla da como resultado dos tramas argumentales: por un lado está la gran pugna social de la época representada en Irredentos por el antagonismo entre industriales y trabajadores, por otro están los conflictos dentro de las propias clases bajas con sus intereses, sus afectos, deslealtades y traiciones.
Esta dualidad parece funcionar, sin embargo, por alguna razón el conflicto central de Irredentos es resuelto al menos 20 minutos antes de que termine la obra, haciendo del tiempo restante una suerte de epílogo musical. Esto no sería un problema sino fuera porque además de este abrupto corte, la versión de Almas perdidas de La Dramática Nacional opera, antes que nada, como un encuadre de época, un enmarcado nostálgico que entiende el pasado desde un lugar común: el pasado como color sepia.
Lo evidente de este gesto se aprecia ya desde el diseño escénico, que recurre, -precisamente-, al sepia, a las tonalidades pardo y ocre para construir la paleta de colores la puesta en escena. A ello hay que sumar el desgaste intencionado de los vestuarios tanto como el maquillaje blanco que palidece los rostros de actrices y actores.
Bien podríamos leer estas decisiones como una reiteración del gesto simbólico hecho por el propio Acevedo Hernández, quien se interesó en estas, sus primeras obras, por establecer un juego dialéctico entre fatalismo y optimismo, vida y muerte, lealtades y traciones, violencia y amor, etc. El «pero» es que aquí, antes de poder dar cuenta de la miseria vivida, se produce una suerte de estetización previa, haciendo del dolor, la humillación y la resiliencia a la injusticia, una especie de virtud digna de enmarcar y exhibir al público.
¿Por qué se genera esta suerte de estetización de la miseria? Creo que tiene que ver con el agotamiento del formato. Recuerdo haber oído en alguna ocasión al dramaturgo Juan Radrigán afirmando que las obras de Antonio Acevedo Hernández no eran melodramas sino malodramas. Hablando medio en broma y medio en serio, el dramaturgo antofagastino desaprobaba el “carácter lloroso” de las obras del oriundo de Angol.
#HiedraRecomienda: Espérame en el cielo, corazón: el melodrama como la tragedia de los comunes
Lo lloroso es, en realidad, parte de un juicio más complejo y contemporáneo que se cierne sobre el melodrama en tanto género: el melodrama, respondiendo a una estructura clásica, lineal, repleta de conflictos arquetípicos y simbolismos, riega la trama de cosas que hoy nos parecen lugares comunes y clichés, siendo incapaz de dar cuenta por sí mismo de la profundidad y complejidad de un cuerpo, una vida y una época sostenida en la miseria. La propia forma del melodrama sería reflejo de su límite: el no poder representar una realidad que se volvió más compleja.
Creo que esto le sucede a esta versión de Almas perdidas. Y si bien, podríamos pensar que el uso de documentos (videos y fotos de época proyectados en escena), en tanto son imágenes del pasado bien podrían servir como un efecto disruptivo que interpele al presente, el lastre estetizante de la puesta en escena puede más, haciendo que estos mismos documentos operen, antes que nada, en función de la representación melodramática.
Ahora bien, si aceptamos el juicio de Radrigán, habría que ser justos con Acevedo Herández: Almas perdidas e Irredentos son dos obras escritas hacia finales de la década del veinte del siglo pasado. Una década antes había tenido lugar la matanza de Santa María de Iquique. Durante los años en que las obras fueron escritas, las llamadas marchas del hambre convocada por el Congreso Social Obrero tenían lugar en plena crisis salitrera.
En este contexto, Acevedo Hernández quiso hacer del teatro de un espacio de visibilización de la vida de aquellos sectores proletarios. Y si el drama burgués era el espacio histórico de representación de la vida de las clases dominantes en el teatro, el drama social sería el modo de representar la Cuestión social. Pero no podía ser una simple representación naturalista: debía ir más allá, volverse metáfora y símbolo de un pueblo. Fue el melodrama donde Acevedo Hernández encontró esta potencia.
Sin embargo, ya en la década del 30, el propio dramaturgo advirtió respecto del creciente agotamiento de las formas convencionales del teatro y su ocaso frente a nuevos medios como el cine. Por eso, en este punto, el juicio de Radrigán parece injusto: Acevedo Hernández hizo y pensó el teatro en función a los problemas de su tiempo con una proyección todavía moderna y utópica del futuro.
Pero Radrigán no deja de tener razón respecto al fondo de su crítica. Por eso es que cualquier ejercicio de representación de estas obras tempranas en la producción de Acevedo Hernández, requieren una revisión crítica de fondo y forma. En forma, porque su estructura dramática parece ser insuficiente como medio de representación de la realidad. En fondo, porque ese pueblo, con sus sensibilidades e intereses, ya desapareció.
Con todos estos antecedentes debe cargar la versión de Almas perdidas de La Dramática Nacional. Sin embargo, el mandato no parece cumplido. Esta obra, en su interés por replicar el gesto de Acevedo Hernández, se vuelve pura superficie al insistir en tensionar conflictos arquetípicos entre héroes y villanos, leales y traidores, amor y odio, dando como resultado una obra maniquea, esquemática y en exceso didáctica.
La Dramática Nacional parece estar atrapada en una forma de ver el teatro que exhibe lo que serían las características que constituyeron a aquel sujeto popular -que ya no existe- desde una edición patrimonial, tendiendo a la estetización de un pasado que de tanto visitarlo en colores sepias, ya se ha vuelto algo enteramente consumible, un poco como esas fotos “a la antigua” que hoy es posible sacarse en diversos malls del país.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Ficha Artística
Director ejecutivo: Hugo Medina
Co-Directoras: Nelda Muray, Carolina Rebolledo, Carolina Araya
Productora: Alejandra Pérez
Elenco: Agustín Moya, Jorge Rodríguez, Iñigo Urrutia, Giordano Rossi, Francisco Puelles, Paola Lucero, Katherine Campos, Emilio Sepúlveda, Roberto Vallejos, Francisco Cuevas, César Ramírez, Pablo San Martín, Leonardo De Luca Navarro, Carmen Demarta, Javier Araya, Nelda Muray Prado, Carolina Araya, Carola Rebolledo, Alejandra Pérez, Hugo Medina
Director/a musical: Nicolás Rodríguez y Paola Lucero
Vestuarista y maquillaje: Camilo Saavedra
Director audiovisual: Erwin Scheel
Iluminadora: Fernanda Balcells
Sonidista: Marcelo Moraga
Escenógrafa: Loreto Martínez
Maestro de folklore: Osvaldo Cádiz
Profesores de baile: Laura Hernández y Carlos Liberona
Fotógrafa y Diseñadora Gráfica: Sumiko Muray Prado
Agente de Prensa: Sebastián Torrico
Maestro de Historia Social: Gabriel Salazar
Productor en Terreno: Álex Córdova
Edición y Mezcla de Sonido: Daniel Vargas
Grabación y Estudio de sonido: René Prado
Tramoya: Eduardo Seymour
Actor Escena Audiovisual: Óscar Hernández y Ricardo Carvajal
Transportista: Jorge Morales
Asesor en historia: Gian Reginato