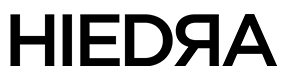Todo el mundo miente (y Shakespeare no es la excepción)
Homenaje se llamaba la ceremonia de juramento de fidelidad al Señor Feudal. Hoy cuando homenajeamos a nuestros muertos hacemos algo parecido al declarar respeto y lealtad con su vida y obra. Pero, ¿qué pasa cuando nos enteramos que los muertos nos han mentido?
Toda conmemoración del nacimiento o muerte de personajes célebres de la historia implica un homenaje. Lo hemos hecho así desde hace siglos. El año recién pasado celebramos los cuatrocientos años de la muerte de dos grandes dramaturgos: Miguel de Cervantes, muerto en abril de 1616, y William Shakespeare, muerto en mayo del mismo año. En Chile, por ejemplo, durante todo el año se presentaron distintas reversiones de distintas obras de ambos autores en los más diversos formatos: obras de teatro familiar, coros, orquestas, ballet, experiencias sonoras, performance, etc.
Pero no es de lo que sucedió el año pasado de lo que quiero hablar. Quiero hablar de nuestra relación con los muertos, o más precisamente, de cómo los homenajeamos. Por alguna razón el sentido de la palabra “homenaje” ha permanecido casi invariable en el tiempo, pese a que el mundo que vio nacer esa palabra desapareció hace siglos (de la ceremonia de juramento de fidelidad de un homo/hombre a su rey o señor feudal viene la palabra homenaje).
Hoy la ceremonia de homenaje sigue siendo la ratificación de nuestra lealtad y respeto, pero ahora con los muertos de la historia. Y acá comienzan los problemas: sabemos que son los vencedores quienes la escriben. Sabemos, además, que la reiteración año tras año de homenajes y conmemoraciones solemniza la vida del muerto hasta reemplazar todo recuerdo de su carne por mármol. De ahí el sabio dicho popular “no hay muerto malo”.
Sin duda que esto es lo que hemos hecho con Cervantes, y aún más Shakespeare, quien se encargó, paradójicamente, de hacer todo lo contrario con otro muerto de su época: Ricardo III. Nunca sabremos cuánto de esta tragedia no fue escrita por el inglés, pero tenemos claro que su propósito coincidía con el de la Dinastía Tudor: presentar la figura del rey como un ser extremadamente poco agraciado, temible, villanesco y tirano.
¿Qué habrá pretendido Shakespeare con esto? Algunos afirman que con esta obra el inglés hacía su propio homenaje a los vencedores de la guerra que décadas antes diera muerte a Ricardo III. Otros descartan esta posibilidad afirmando que la obra de Shakespeare es mucho más compleja que ello. En fin, ambas cosas pueden tener lugar (lo que solo habla de la perspicacia del bardo), pero lo que no se puede ignorar es que durante cinco siglos no hubo homenajes a Ricardo III, en parte, gracias a Shakespeare.
Solo recién en 2012, luego del hallazgo de los restos de Ricardo III bajo un estacionamiento en Leicester, hubo espacio para conmemoraciones y homenajes. Antes, se realizaron pruebas genéticas y reconstrucciones digitales que confirmaron la sospecha de estar frente a un timo de larga data. Y es que, para empezar, el otrora duque de Gloucester era mucho más apuesto de lo que se pensaba (para el canon eurocentrista/colonial): con ojos azules y un 77% de probabilidad de que haya sido rubio, estaba lejos de la representación oscura y horrorífica que conocíamos, y si bien tenía una marcada escoliosis, era alto para su época (medía 1,74) y no era jorobado, pudiendo cabalgar y empuñar su espada en batalla.
En noviembre del año pasado tuve la posibilidad de escuchar en GAM la experiencia sonora Bardo: un viaje sonoro por el mundo de Shakespeare. En ella era posible oír dos relatos, uno llamado Restos Humanos de Florencia Martínez y el monólogo de Radrigán llamado El príncipe contrahecho. El relato de Martínez hace aparecer en 2012 a la madre del rey destronado visitando la morgue donde están los restos recientemente encontrados. Allí, luego de una conversación trivial entre los peritos forenses aparece la madre diciéndole a su hijo: “te absuelvo de todos los crímenes que la historia te acusa y pido una redención para ti, mi hijo villano, porque Shakespeare fue injusto contigo”.
En El príncipe contrahecho, Radrigán nos muestra a Ricardo III en primera persona justo en los segundos después de haber sido asesinado en Bosworth. En ese espacio umbral, el destronado rey se enfrenta a un campo de batalla copado de niebla, pero vacío. Allí abunda la soledad y cunde el miedo. Sin embargo, es este espacio -el de su derrota- el que restituye su humanidad arrebatada por la historia. Así, ahora, angustiado y en negación, Ricardo III vaga por sus emociones intentando entender qué acaba de pasar y que sucederá después.
Pues bien, nada sucede y nada sucederá. No porque Ricardo III no tenga redención, sino porque simplemente no existe tal cosa como el más allá. Su vida está por terminar y eso será todo. La lección, si la hay, es que el campo de batalla sigue abierto para los vivos. Ese campo es la Historia.
De ahí que los homenajes haya que hacerlos con extremada precaución. No faltarán quienes afirmen -como queriendo matizar- que a su modo Radrigán homenajea el legado de Shakespeare ahí donde precisamente lo pone en tensión. Pero esa idea no deja de estar cruzada por la corrección política y la neurótica necesidad de estar en paz con el pasado.
Prefiero quedarme con la idea de que en El príncipe contrahecho Radrigán ajusta cuentas con el peso de la historia y nos enfrenta a la idea de la muerte sin objeto, trascendencia y redención, todo con absoluta gracia y sin preocuparse demasiado por desordenar el mausoleo.
A los muertos hay que visitarlos de tanto en tanto con algo más que flores porque, ya sabemos: todo el mundo miente y los muertos no son (o no fueron) la excepción.