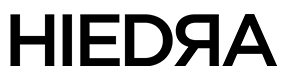Editorial: la batalla por el lenguaje
Hace unos días atrás, el Senado despachó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En dicha ocasión el presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), Mario Hamuy, celebró el avance afirmando que dicho ministerio otorgará “los instrumentos para incentivar la investigación, la aplicación de la ciencia y el desarrollo de la innovación científica tecnología, de manera de sacarla de lo que son los centros de investigación, principalmente las universidades, hacia los mercados y la sociedad en general”.
Previamente en mayo, durante el lanzamiento del Plan de Fomento a la Economía Creativa, el discurso presidencial de Michelle Bachelet afirmó: “Requerimos urgentemente diversificar nuestra economía, agregar valor a nuestras exportaciones, explorar nuevos caminos productivos. En suma, generar nuevas posibilidades de crecimiento económico y desarrollo sustentable, elevando la productividad y la competitividad de nuestras empresas”.
Dos cosas llaman la atención en ambas declaraciones. La primera es que las dos están centradas retóricas desarrollistas, celebrando la innovación, la sustentabilidad y la cooperación humana ya no como valores sociales, sino como competencias básicas de un mercado que persigue el crecimiento económico y la productividad sostenida. El caso del discurso de Bachelet es especialmente evidente: en ninguna momento se habla de la creatividad y/o el trabajo cognitivo como modos de alcanzar el bienestar social de la sociedad. “Los bienes culturales tienen hoy el amplio potencial en los mercados globalizados, donde dominan cada vez más los llamados ‘bienes simbólicos’, compuestos casi exclusivamente de inteligencia y cooperación humana”, afirmó la presidenta.
La segundo que llama la atención es que esas mismas retóricas sobre la innovación y el emprendimiento sean promovidas antes que nada por el Estado, no por el mundo privado. ¿Por qué no es el propio mundo privado, principal interesado, en invertir recursos para fomentar el desarrollo de un sector?
Para investigadores como Carlos Ossa el problema es que en Chile las elites privadas que «se benefician de las utilidades de la cultura y el arte son extremadamente mezquinas y miopes en el proceso de inversión cultural”[1]. Por lo mismo el académico considera que “va a ser muy difícil que se instituya una industria creativa como se imaginan esos modelos”.
Según Ossa, en países como el nuestro el principal agente articulador de la narrativa desarrollista es, precisamente, el Estado. Este diseña planes de fomento (como el destinado a las economías creativas) y se encarga de crear la institucionalidad necesaria (por ejemplo, el nuevo Ministerio de Ciencia y el Ministerio de las Culturas) para dinamizar un sector productivo.
La importancia del Estado en el agenciamiento del mercado ha sido crucial los últimos 40 años. Por eso, lejos de eliminarlo como dice querer el liberalismo ortodoxo, se le ha transformado en el principal aliado en la administración del capital, sobre todo en regiones donde el mundo privado no ha desembarcado, todavía.
Para sociólogos como el italiano Mauricio Lazzarato, precisamente de este modo operaría el capitalismo contemporáneo: “No llega primero con las fábricas. Éstas llegan después, en caso de que lleguen. El capitalismo llega primero con las palabras, los signos, las imágenes”. Se trata entonces de una batalla en el lenguaje y por el lenguaje.
Que el desarrollo de una economía creativa, de un campo científico, de un mundo de la cultura no esté determinado únicamente por directrices económicas es, en parte, una batalla por el lenguaje, y en última instancia, por el sentido. Por eso no da lo mismo quien gobierne.
El caso es que en este punto quienes han gobernado y quienes gobernarán, no difieren demasiado. Será hora de que desde el propio campo se genere una oposición más lúcida que lo que vimos durante la campaña presidencial de este año.