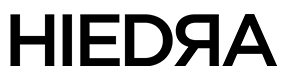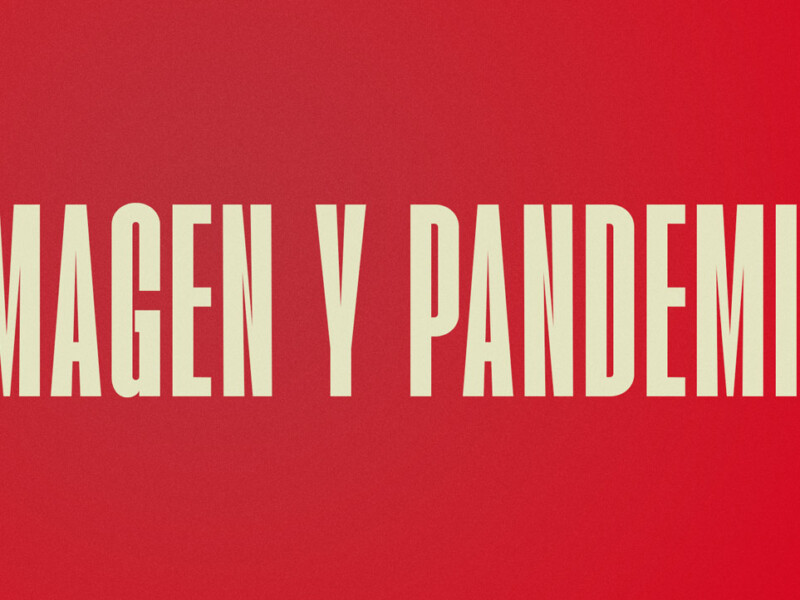¿Cómo suena ese bolerito ahora?: Tengo miedo torero, de la letra a la pantalla (y de vuelta)
Continúan las reflexiones virtuales sobre la versión cinematográfica del libro de Pedro Lemebel «Tengo miedo torero». En esta ocasión escriben Carla Jiménez e Ignacio Veraguas para dar cuenta de los modos de representación y omisión en la película.
Carla Jiménez Ulloa
Actriz, Est. Estética
Ignacio Veraguas Caripan
Lic. Letras Hispánicas, Est. Estética
A casi veinte años de su publicación, la adaptación cinematográfica de Tengo miedo torero entusiasma por el reconocimiento histórico a la obra de Pedro Lemebel. Sin embargo, en el bordado de estas mismas palabras surge una interrogante necesaria: ¿qué lectura de Lemebel es la que está en dicho reconocimiento? O qué reconocimiento de Lemebel se encuentra en esa lectura. De antemano confesamos que ingresamos a la película en contraste con la novela, sin embargo, como lectores no pretendemos un escrutinio sobre lo que faltó y lo que cambió en el “logro de la adaptación”, sino que tanteamos sobre un quiebre estético en la lectura de Lemebel que se produce entre uno y otro modo de representación.
Una ausencia de Lemebel en la película ya ha sido mencionada por la crítica de Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, en su texto “Las viudas odiosas de Lemebel”, publicado el 28 de septiembre en El Desconcierto. Una ausencia que nosotros consideramos no está solo en una dimensión ética y política de la película, en su capacidad de integrar a la comunidad LGBTIQ+, así como en sus decisiones de producción y reparto, sino que también en la propia lectura que asume la adaptación cinematográfica. En qué y cómo decide representar.
En otros escritos, ya se ha mencionado que Tengo miedo torero, la película, se proyecta internacionalmente: está diseñada para coquetear con los laureles y un Óscar (quizá una referencia distorsionada de los juegos etruscos de la novela). En un artículo del 2015, Guillermo Machuca contrasta el cuerpo mórbido de Leppe con la pérdida de “masa corporal” del arte chileno en los últimos años. Contra un cuerpo tercermundista se refleja la liviandad de un cuerpo transnacional. En esta misma línea, es que la película se esfuerza por esconder bajo una alfombra roja lo que la novela sirve en bandeja. Bajo esa alfombra de galardón se esconde también el vidrio molido sobre el que alguna vez se bailó cueca.
En otras palabras, se pierde la intensidad de un cuerpo escritural cuyo nombre es Lemebel. La ironía barroca, la cursilería salvaje, la intensidad delirante con la que se relata ese Santiago primaveral del año 86′ queda eclipsada por un sinfín de planos abiertos, imágenes panorámicas, bellas pero frías. Los ojitos de picaflor de la Loca del Frente mirando a Carlos mover las cejas se pierden, no es posible entrar en su juego ni en el anhelo marica ni en la melancolía que abunda en su corazón de paloma.
La intensidad de la prosa de Lemebel se extravía en una narración correctísima. La “Loca del Frente” poco aparece, esa Loca que se mofa de su teatralidad frente a los milicos solo se atisba en una escena. Como si en lugar de La Loca del Frente nos estuvieran retratando al niño Luchín: pobre y triste hasta el hastío. Sin esa mueca carnavalesca que subvierte y que muestra, por lo mismo, la brutalidad de lo real a cuajo. Vemos así una actuación que se despliega en soledad (Alfredo Castro), que conversa sola al momento de asumir la responsabilidad de encarnar un personaje tan potente. La película no la acompaña, no acoge la propuesta barroca y chillona, optando por rehuir la presencia teatral para abocarse a la postal de Chile. Se recae en una neutralidad que no conmueve.
Esa intensidad que nos molesta y obliga a pensar sobre las lecturas y discursos actuales, y sobre aquellos que acobijan la obra de Lemebel, se dintingue en la escena de borrachera: entre “la mamada” de la novela y “el sexo oral” de la película. En el libro leemos:
Y ahí estaba… por fin, a solo unos centímetros de su nariz ese bebé en pañales rezumando detergente. Ese músculo tan deseado de Carlos durmiendo tan inocente, estremecido a ratos por el amasijo delicado de su miembro yerto. En su cabeza de loca dudosa no cabía la culpa, éste era un oficio de amor que alivianaba a esa momia de sus vendas (107).
Por supuesto, seguir al pie de la letra, punto por punto, pondría en aprietos a cualquier producción (bueno, no a cualquiera). No vamos a ello. Lo que enfatizamos es que el halo de vacilación que presenta la narrativa contrasta evidentemente al “consentimiento” de Carlos en la película. Diferente al “mejor regalo de cumpleaños”, en medio del sueño, que la Loca borda con sus “artes de amor” a su “macho etrusco”, la escena de la película prefiere despertar a Carlos y ubicar su mano en la cabeza de la Loca. En lugar de la vacilación, la cámara se sustrae de la Loca del frente, desvía su atención para enfatizar a Carlos, para mostrar un “amorío” correcto, consensuado, un Lemebel que no nos perturbe ni perturbe la recepción de su figura misma. En lugar de sus líneas de intensidad, planos estáticos que terminan con una pantalla en negro.
Perdemos el vaivén de la subjetividad de la Loca que le hace incluso dudar de la escena (no haya sido quizás una ensoñación de borrachera), dejando al espectador como confidente de sus “artes de amor” o de sus fantasías que oscilan con la resaca:
prefirió no saber, no tener la certeza real de que esa sublime mamada había sido cierta. Y con esa dulce duda equilibrando su cuerpo de grulla tembleque, sin hacer el menor ruido, salió de la pieza y se fue a acostar (109).
Ni hablar de la parodia incorrecta de un Borges ciego, los cuchicheos de Lucía Hiriart y Gonzalo Cáceres, la infancia de Pinochet o los pensamientos del dictador sobre cómo luce el trasero en los trajes uniformados (todos, por supuesto, personajes de ficción). Y es que la estética de Lemebel no está solo en la Loca del Frente como una identificación inequívoca con su persona real, sino que también está en su Pinochet, en su Borges, en su Gonzalo Caceres, en su Lucía Hiriart. Personajes no menos delirantes que la realidad misma.
Una supresión de todos los gestos paródicos, de las teatralidades y la presencia del cuerpo, de una intensidad que incomoda a las estatuas conservadoras y a las banderas del progresismo. Una adaptación descafeinada, como si en lugar de hacer justicia a la obra de Lemebel la hubieran ajusticiado. Más que a la película misma, apuntamos a una lectura edulcorada que está “reconociendo” la obra de Lemebel. Quizás tengamos que esperar a que sobreabunden las recepciones de ese Lemebel de amoríos imposibles, de esa marginalidad exótica hasta que el marketing de su obra se desgaste y, como sucede en la historia de la cultura, se “vuelva a leer” bajo un nuevo paradigma.
—
Lemebel, Pedro. Tengo miedo, torero. Seix Barral, 2014. Impreso.
Machuca, Guillermo. “Del cuerpo de Leppe al test de la blancura”. The Clinic. 29 de octubre 2015. Web.
Robles, Víctor Hugo. “Las viudas odiosas de Lemebel”. El Desconcierto. 28 de septiembre de 2020. Web.