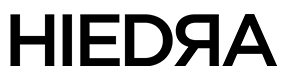Editorial: teatro independiente… ¿independiente de qué?
La oposición entre centro y margen, entre lo oficial y lo no-normado, entre lo dominante y lo emergente no es nueva. Cualquier disputa social, política, artística, estética y/o cultural puede ser leída en esta clave agonista: al poder se le opone una diferencia que no ha podido ser incorporada ni hegemonizada del todo. Luego, si esa diferencia se organiza y logra establecer un disenso perdurable, puede desafiar e incluso hacerse de ciertas cuotas de poder, poniendo en tensión la hegemonía misma. Pero, por el contrario, si el disenso no perdura, el poder puede fácilmente apropiarse e incorporar aquel exceso, ampliando el margen de su hegemonía e inoculándose para futuras contracargas.
Precisamente este último panorama es lo que a juicio de diversos teóricos ha venido sucediendo a escala global desde la última transformación del capitalismo en los 60’ y en adelante [1], donde pareciera ser que ya no hay dimensión de la vida humana que no pueda ser cooptada y apropiada por las retóricas desarrollistas del capital.
Frente a este contexto, recurrir a nociones como la de resistencia, crítica, margen, lo independiente y/o alternativo, etc., puede ser una forma de restituir antagonismos contra la cultura de consumo y la precarización del trabajo, pero también puede ser un error -que sale cada vez más caro- cuando, como afirmaba el fallecido crítico británico Mark Fisher, «lo alternativo, independiente y otros conceptos similares no designan nada externo a la cultura mainstream” pues en ese caso “se trata de estilos, y de hecho de estilos dominantes, al interior del mainstream”. ¿Será esta lógica la que se repite cada vez que un director afirma hacer teatro independiente en la escena local? ¿Exactamente de qué declara su independencia y con qué propósito?
Si “lo independiente” como categoría no es capaz de establecer un antagonismo de peso, entonces tarde o temprano termina por operar como una etiqueta para diferenciar y organizar el flujo de la producción de obra dentro de un circuito propio previamente delimitado, con el añadido de operar bajo una falsa conciencia: creer que se está oponiendo resistencia contra algo.
¿Que pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta? La pregunta se la hace Fisher en su libro Realismo Capitalista, afirmando que el problema con estos discursos en apariencia radicales, es que no solo no constituyen una verdadera fuerza contracultural capaz de desafiar al poder dominante, sino que por el contrario, son su condición de posibilidad en un mundo donde no hay nada más capitalista que declararse anticapitalista.
¿Significa esto que ya no hay nada que hacer frente al poder aparentemente absoluto del capitalismo, hoy? Desde cierto punto de vista pareciera ser que no, que cualquier influjo contrahegemónico tiene solo dos opciones: o levantar por enésima vez las mismas armas que heredó del siglo XX y fracasar, o bien desplazarse hacia alguna especie de centro político –el del consenso- en un movimiento cínico que, conforme pasan los años, luce menos como estrategia y más como resignación.
En realidad, todavía hay alternativas por explorar, aunque acaso sea fundamental para verlas, no establecer disensos que simplemente terminen por delimitar territorios, definiendo modos de administración de circuitos. Porque poco importa hoy si el antagonismo tiene lugar desde el margen, desde el centro, desde lo alternativo o lo independiente. Poco importa si “x” puesta en escena es más experimental o clásica, si como artista dependo de fondos concursables o si autogestiono mi precariedad.
Si no queremos seguir resignándonos frente a un capitalismo que todo lo estetiza y espectaculariza, que todo lo vuelve obvio y «natural», la condición de posibilidad para cualquier antagonismo real es aceptar, antes que nada, que nuestra propia práctica, nuestras nociones dadas por ciertas y nuestras categorías heredadas atraviesan por una profunda crisis de sentido. Que luego venga todo lo demás.
—
[1] Nos referimos al posfordismo, una etapa del llamado capitalismo tardío donde la producción material, el consumo y la subordinación maquínica del cuerpo ya no son tan prioritarias como la producción simbólica e intelectual. El mandato es producir nuevas experiencias sensibles donde la innovación, la creatividad, el conocimiento, el arte y la cultura estén al centro del desarrollo.