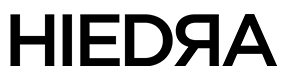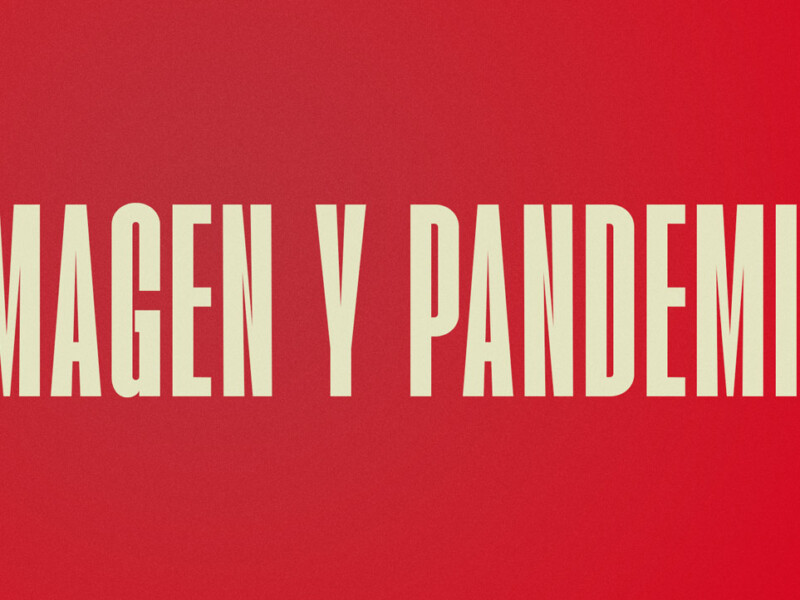EL DÍA EN QUE EL TEATRO SE DETUVO
«La reclusión y el streaming nos enfrentan, al igual que el teatro, a una experiencia del cuerpo. En ningún momento se había discutido tanto acerca del tedio, el cansancio, el insomnio, la soledad». Fernando Abbott y Fabián Videla escriben en Hiedra para abrir el problema del teatro por streaming al ámbito filosófico: una crítica al poshumanismo.
Fernando Abbott y Fabián Videla
Investigadores, Magister en Filosofía
mención Pensamiento Contemporáneo
Días atrás, por este mismo medio y con estricta relación a la complejidad que atraviesa nuestro contexto, Manuela Infante ha respondido a la exigencia de reflexionar el paradigma de la teatralidad y su vínculo con las siempre problemáticas posibilidades de su reproductibilidad técnica, es decir, su inscripción en las lógicas de consumo de las imágenes, consumo que, orientado a la autorrealización o la entretención, se muestra vicario de una idea humanista del arte. Si bien Infante delimitó la problemática captura del streaming sobre las prácticas escénicas —cuya dimensión conflictiva no había sido problematizada hasta el momento— quisiéramos no sólo referirnos a ciertas posibilidades que el streaming propicia, sino a cómo en el texto de Infante un conjunto de conceptos de origen místico recorta las posibilidades de pensar el teatro y la relación con su medialidad.
El debate en torno a la “especificidad” de la práctica teatral ha sido abierto por la posibilidad de disponer en la web de obras teatrales que no han sido pensadas para las dinámicas de las plataformas de streaming. Según el discurso estético moderno —transitando de Diderot a Hegel— el teatro responde a un entramado estético y ético asociado a una determinada interacción y práctica social. Para que la representación teatral sea como tal, es necesario que tenga lugar: no puede existir el teatro sin su acontecimiento, su puesta en escena frente a un público. La modernidad caracterizó al fenómeno teatral como una relación sujeto-objeto; y no obstante, a partir de las dislocaciones propias del teatro, hoy se abren posibilidades menos restrictivas para la comprensión del fenómeno teatral (Lyotard), en la medida que la capacidad de “escenificación” y de “performatividad” no son consideradas cualidades exclusivas del acontecimiento teatral, y en este punto la idea de un Teatro Zoom adquiere su equívoca consistencia.
La especificidad del teatro se relaciona con la discusión en torno a su función social. Si bien hoy podemos decir que existe cierto consenso teórico al definir las prácticas escénicas como políticas del cuerpo y producciones espacio-temporales que abren a reflexiones inéditas, no quedan aún claros sus márgenes dentro de la realidad de nuestras sociedades capitalistas. El problema del arte como contenido se enmarca en esto, y nos señala la dificultad de producir un arte que no se inscriba en las lógicas del capitalismo tardío.
Observamos que las posiciones de disenso optaron por arremeter contra el concepto de representación —podemos ver esto ya en Nietzsche o Artaud— que ha definido a la práctica teatral desde su primera teoría: la aristotélica. Un arte que conjure contra la representación y contra cualquier índice de sentido es, por su puesto, algo posible; pero los problemas entran en escena cuando éste pretende afectar el campo de la política. En esto, la idea de un teatro poshumanista aparece como alternativa al entramado capitalista-humanista. La claridad y la distinción, notas comunes al saber occidental y el mercado global, son su objetivo a evitar. En lo que sigue de este breve texto, quisiéramos poner en tensión los alcances de ciertos conceptos y premisas en torno al poshumanismo, intuyendo que él, en su léxico mistérico, más que exterior al humanismo pareciera mostrarse como su complemento.
El problema ético y político del cómo no entrar en complicidad con la reproducción de las lógicas del capital nos arrastra a la pregunta por su fundamento y, en esta propulsión, nos topamos con el humanismo. El Humanismo, como bien es explicado, no se reduce a un antropocentrismo cuya justificación sería su propia voluntad —así como una raza animal devoraría a otra sin otro motivo que su propia supervivencia— sino que supone y sitúa a lo humano como la medida de lo real. El sueño del Humanismo habría sido siempre la integración de las ciencias y las artes en una unidad que en la historia se anunció bajo el signo del progreso. Las décadas han pasado, y ellas no sólo manifestaron una dispersión y multiplicación que volvió risible su fusión.
Más aún, el humanismo que las acogía nos expuso a su corazón perverso: su origen era un mito para justificar una ley sin ley, mientras que su supuesta universalidad se revelaba como una compleja tecnología de dominación. Lo humano no se había definido por una esencia connatural a las personas, sino por intrincadas cadenas de exclusión, es decir, por lo no-humano, dígase lo animal, el medioambiente, los bárbaros. Los nacionalismos definieron una comunidad originaria como contenido de su humanismo, y el neoliberalismo lo redujo a una individualidad atomizada: los primeros continúan obsesionados por seguir llenando fosas comunes, el segundo fija un extrarradio en donde quien no pueda comprar su humanidad deberá enfrentarse a una lenta y azarosa muerte.
El Humanismo reactiva una matriz sacrificial de orden metafísico de la cual no somos cómplices únicamente cuando cedemos a la nostalgia de reunir el arte y la política bajo su bandera, sino también al suponer una retroalimentación de cualquier experiencia bajo el horizonte de lo humano. De este modo, claro está, es precisa la crítica de Infante al teatro considerado como divertimento o aleccionamiento moral: un arte cuya materialidad se encuentra subordinada a un contenido metabolizable. Sin embargo, ¿qué nos garantiza que el poshumanismo no nos someterá a una nueva metafísica?
Sostenemos que intentar expiar el mal del humanismo a partir de su propia negación no es posible sin abrir la posibilidad a una dimensión de orden místico: un gran teatro teológico. Que lo negado de lo humano entre en escena, ¿no es una experiencia del Absoluto? La tendencia a querer trascender los límites de lo humano —sus históricos límites moral o sus capacidades cognoscitivas y sensibles— tiene una data tan heterogénea como arcaica, pero en lo que nos atañe podemos identificar una ruta a partir del reverso del asentamiento del humanismo, es decir, en las diversas oposiciones a la Ilustración.
Ya en el siglo XIX, el modernismo planteaba una transgresión al régimen sensible de un positivismo (Comte, las Enciclopedias) cada vez más abrasivo, y el simbolismo y su afán de encontrar un lenguaje puro, musical, iba de la mano con la negación de cualquier evidencia sensible. Lo opaco, lo incognoscible, no constituyeron una experiencia que se agotase en su irracionalidad, sino que operaban como condición para una experiencia de sentido superior: lo humano, obcecado por su sed de conocimiento, debía sacrificarse en pos de su superación a través de un no-sentido donde se anunciaba otro sentido.
Así, no es extraño que en siglo XX el espiritismo y diversas corrientes místicas hayan tomado posición contra cierta tiranía de la Razón. La experimentación y la transgresión no eran meras técnicas para entrar en un estado alterado de conciencia, sino que eran parte de estrategias para desencriptar un sentido oculto a los ojos de la razón. Esto adquiere consistencia en el terreno del saber, por ejemplo, bajo la importancia inédita de la filología, cuyas incursiones en el sánscrito repercutieron tanto en la filosofía como también en literaturas fuertemente nacionalistas. Al imperialismo de la razón le fue así opuesta una serie de conceptos: mistificar, atesorar elementos inconfesables, conjurar, buscar lo inesperado, entrar en contacto con fuerzas, estar a la escucha de voces, etc. Conceptos que recorren completamente el texto de Infante, en el cual habría que destacar una en especial, cuyo eco resuena de manera estridente: reestablecer, recuperar.
¿Reestablecer qué? ¿Un teatro natural? ¿Qué clase de cosa fue abandonada, a qué precio, y por qué deberíamos regresar a ella? ¿Por qué habría algo allí, en lo incognoscible, que posee cierto derecho a interrumpir nuestro aquí? El problema que aquí subyace,y que pone en relación lo místico y lo teatral, es el sentido de la representación. Si seguimos el razonamiento de Jean Luc-Nancy, la partícula re, de la re-presentación, no refiere esencialmente a la posibilidad de repetición de un contenido, sino que tiene una función intensiva: traer, hacer presente, una presencia.
Algo irrumpe, aparece en escena, y en la definición de los límites de esta presencia se juegan dos posibilidades. O bien esta presencia es sin límites, y lo que tenemos es la venida de lo Absoluto, del sentido mismo haciéndose totalidad presente, inundando el espacio, deteniendo el tiempo, dando clausura a la misma re-presentación; y esto, nos dice Nancy, fue el nazismo, quien no por nada poseyó un estrecho vínculo con el misticismo, presentificando un mito, un reestablecimiento. O bien esta presencia es lo absolutamente limitado, lo singular, es decir, la presencia de cada cuerpo (animado o no) en el mundo; y esto es lo que el teatro hace, traer a presencia cuerpos, y a las atracciones y repulsiones entre ellos le llamamos sentido. Así, el sentido no es un significado, una verdad que se representa de modo metafórico, sino que es el espacio intersticial en que los cuerpos, de maneras siempre únicas, en modos fluctuantes, se tocan y se separan.
No se trata, claro está, de si el teatro que propone Infante en su texto corresponde o no a un teatro teológico; y mucho menos querríamos decir que su trayectoria teatral se entienda en esos términos. De lo que se trata es de señalar la presencia y la operatividad de una batería de conceptos que, bajo cierto uso, ponen en acción un dogmatismo aún más violento que el humanismo tradicional. El problema es sintomático a nuestra época: la fe en que experiencias que excedan toda inteligibilidad otorguen claridad a nuestra forma habitual de ver el mundo y/o que incluso nos den instrucciones para transformarlo.
Creemos que reprochar al humanismo su núcleo mítico no nos libra del mito, de nuevos o antiguos mitos. Podemos indicar las incongruencias del proyecto humanista, denunciar su violencia estructural, pero asumirlo como culpa, un objeto a expiar, es mantenerse en la nostalgia de alguna verdad oculta en las tinieblas. Sus incongruencias y su violencia es lo que somos, y esto no nos hace humanistas, esto sencillamente nos sitúa en un espacio específico y un tiempo histórico —pero que tampoco es el espacio de las fronteras nacionales y su sangrienta historia oficial.
El instante místico es un tiempo fuera del tiempo: no refiere al mundo ni a su historia ni a sus problemas demasiado humanos. Por el contrario, la pandemia nos ha forzado a entrar en un extraño escenario, el del encierro. Un día el teatro se detuvo, las salas se cerraron, y comenzamos a experimentar, conducidos por un director desconocido, el desasosiego de un monólogo infinito. ¿Qué hace el streaming? Nos ubica en el mundo. Pero no nos ubica como una conciencia segura de sí y de su entorno, más bien nos ubica al desorientarnos, nos obliga a cierto ejercicio, por así decir, cartográfico.
La reclusión y el streaming nos enfrentan, al igual que el teatro, a una experiencia del cuerpo. En ningún momento se había discutido tanto acerca del tedio, el cansancio, el insomnio, la soledad —experiencias fenomenológicas esenciales, nos diría Lévinas—. La estela del streaming, el efecto black mirror tras el concierto de apariciones que propició, no sólo refleja nuestros ojos exhaustos, sino que muestra cómo el cuerpo que soy, y que no puedo dejar de ser, es afectado por la separación de otros cuerpos, de los tantos cuerpos queridos, o cómo este cuerpo se ahoga entre otros, en el hacinamiento, viendo por la televisión cómo otros cuerpos devienen cifras mortuorias mientras otros sobrevuelan la muerte en sus helicópteros de lujo.
Así, una violenta experiencia de la pregunta por la ubicación, la ubicuidad corporal, la cual nos sorprende sin muchas herramientas para entenderla, para entender qué es un cuerpo, inmersos en la captura y la saturación de un humanismo agonizante: la sobreinformación, las respuestas fáciles, y una desorientación general que busca saciarse en el menú de la industria de la entretención, la autoayuda, la pornografía o la filosofía. En este escenario difuso, conjurar contra todo ello a partir de una instancia desconocida, de un no-lugar que daría sentido a este lugar, es una opción.
Pero quizás el acontecimiento de una pandemia más bien nos vuelca a la necesidad de asumir reflexivamente toda la herencia, toda la historia —de la cual el humanismo es un momento— que, por el hecho de que estamos en un mundo, nos constituye. Más que interrumpir el sentido del humanismo, el teatro se enfrenta al desafío de multiplicar el sentido en un mundo nihilizado: crear sentidos es dar espacio a los cuerpos, traerlos a presencia, enfrentarlos, hacerlos habitar, y así poner en escena algo, es entender las distancias y las superficies, las fuerzas, y ver en esto la composición de un sentido, no la relación con un misterio.
El teatro le recuerda al cuerpo que él no es nunca una identidad preexistente y recuperable, sino que es todo lo que él puede, todo lo que ese cuerpo puede. Ni humano ni poshumano —pues referirnos a lo Otro a través del prisma de lo (in)humano nos entrampa en la metafísica— lo teatral muestra a los cuerpos en su singularidad y sus posibilidades de devenir. En este sentido, lo teatral ha sido ya siempre el virus que enferma a cualquier esquema mítico.
Dicha analogía de la práctica teatral como enfermedad, pandemia y práctica que afecta las superficies de los cuerpos, fue tempranamente empleada por San Agustín y, posteriormente, recobrada por Artaud para reflexionar la metafísica en términos teatrales. Artaud pensó el potencial maquínico entre teatro y cuerpo, impronta que hoy nos fuerza a reflexionar el compromiso —o más bien la responsabilidad— del teatro en torno a la clausura del cuerpo y la presencia (Derrida).
Mientras el teatro siga habitando la clausura de la representación: ¿en qué se convierte la encrucijada entre la vida política y el teatro? Más aún, y cuando cierto “teatro revolucionario” ha cesado, ¿la idea de revolución no tendrá ya sentido? (Brecht). Nos enfrentamos a la cuestión del cuerpo teatral, ¿qué significa hacer llegar mediante el teatro —en los bordes del misticismo— lo negado, lo no-representado sin poner en escena una realidad política que tiene lugar en otro lugar? Este otro lugar no es sino la comparecencia entre pasado y porvenir. Lo que se plantea no sólo de manera teórica, sino que es escenificada en el cuerpo mismo, en nuestras fracturas corporales a la que una pandemia nos ha expuesto.
Estas son interrogantes que todo pensamiento y praxis de “lo común” debe asumir.
—
Imagen: Revista Hiedra