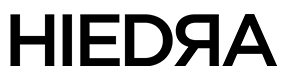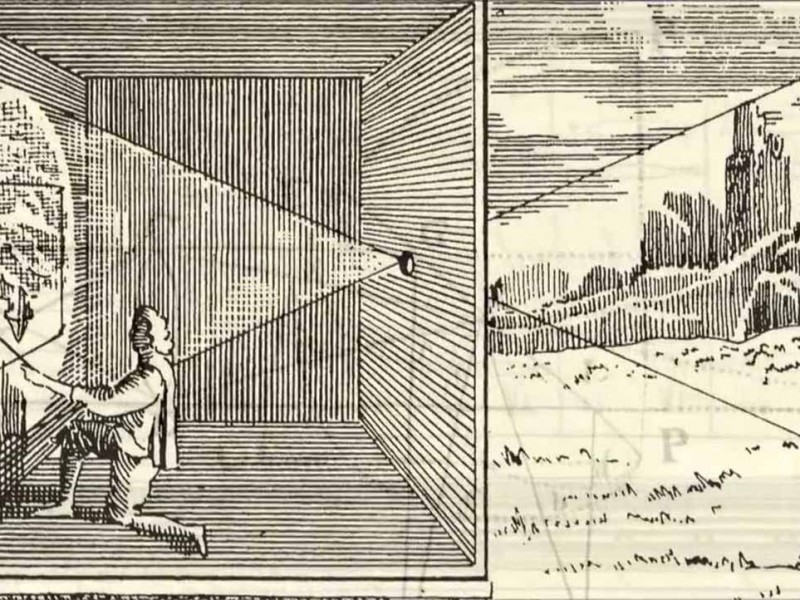Nobles y cromosomas
Sebastián Pérez Rouliez escribe sobre historia y aleatoriedad a propósito de casos de famosos personajes que no eran lo que pensábamos…
Hace unos años escribí una columna donde mostraba que varios de los rasgos que hoy se destacan de Artaud, fueron en realidad síntomas de una enfermedad avanzada. Las convulsiones, los cambios de humor, la dificultad para hablar, sus juicios sobre la realidad eran parte del cuadro de neurosífilis que aparentemente portó buena parte de su vida.
Lo que me llamó la atención entonces fue el modo en que esos síntomas fueron procesados por la historia. Uno podría llegar a entender que en su época hayan tratado a Artaud por loco. La enfermedad no estaba lo suficientemente estudiada y el tratamiento estándar para cualquier afección cerebral era, básicamente, freírle las neuronas al paciente. Para colmo, los antibióticos que hubieran curado su enfermedad recién fueron accesibles hacia el fin de su vida.
Pero que la historia, -y especialmente la historia del teatro-, haya procesado como “locura” su enfermedad y haya fetichizado sus síntomas como atributos de un genio incomprendido, es algo que debería llamarnos la atención.
“Todo el mundo miente” es la cita (muy ad hoc) que se repite en la serie Dr. House. Pues bien, la historia no es la excepción. La historia opera como economía del sentido. Organiza hechos y les asigna valores. Ese proceso tiene poco de objetivo y mucho de ideológico (y está bien que así sea). Por eso la frase “la historia la escriben los vencedores”. Qué mejor ejemplo de eso que la figura de Ricardo III.
La imagen que ha trascendido durante siglos muestra al representante de la casa de York como un sujeto físicamente horrible, rengo y desagradable. Allí Shakespeare contribuyó a volver universal la caricatura con su obra sobre el rey destronado. Sin embargo, en 2013 gracias a la medicina forense y el análisis de las osamientas del ex rey de Inglaterra, supimos que esa imagen era una mentira.
El rey no era ni tan feo ni tan rengo, y quizás, tampoco era tan malo. Además, gracias al análisis hoy se sabe que la línea de sucesión en la corona británica se rompió en algún minuto, es decir, muy probablemente la reina Isabel II no sea la «legítima» reina del país. Como sea, el punto es que la construcción histórica de su despreciable figura fue fruto de un trabajo ideológico de parte de los vencedores para presentar a los derrotados.
En medio del confinamiento por la pandemia, perdiendo el tiempo en internet me enteré que Enrique VIII, causante de la reforma anglicana por querer anular su matrimonio para poder casarse y tener un hijo varón con su nueva esposa, fue portador de una rara enfermedad autoinmune e incurable llamada síndrome de McLeod.
La enfermedad incluye una batería de afecciones más o menos complejas: demencia, trastornos neurológicos y de personalidad, bipolaridad, epilepsia y cardiopatías, entre otros. El síndrome tiene además un patrón marcado: afecta mayormente a hombres y hace que la calidad del traspaso genético vuelva improbable la supervivencia de niños varones una vez que nacen. Por eso al menos 7 de los hijos de Enrique VIII fueron abortados espontáneamente o no alcanzaron a vivir más de un mes.
Es interesante considerar el síndrome de Mcleod a la hora de explicar las decisiones personales del rey, así como la desesperada búsqueda de descendencia que valió la separación con la iglesia católica, el auge del protestantismo y los enredos en la nobleza que prosiguieron tras su muerte. Ahora, ¿se podría explicar los constantes divorcios de Enrique VIII, la fundación de la Iglesia Anglicana y sus decisiones macropolíticas mediante un diagnóstico médico? Probablemente no. Hay más elementos contextuales y ambientales que considerar.
De todos modos, tiene algo de sobrecogedor pensar que la historia se moviliza no solo por efecto de la oposición antagónica de fuerzas en lucha, sino que también habría que considerar su modificación por el puro azar, la pura mutación aleatoria y sin sentido previo de un noble cromosoma.