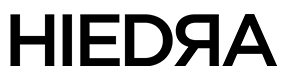Editorial: fuego amigo
Hace un par de meses atrás, a propósito de los comentarios del director teatral peruano Alberto Ísola sobre el gran chasco que resultó ser el boom teatral limeño -que implicó la apertura de nuevas escuelas de formación en un circuito sin capacidad técnica ni productiva para absorver más profesionales-, decidimos recopilar datos y abordar un tema que acá es un secreto a voces: la sobreoferta de matrículas universitarias para estudiar artes escénicas en un campo con pésimos indicadores de empleabilidad.
De la recepción de esta problemática nos llamó la atención lo que podríamos llamar el fuego amigo: decenas de artistas acusando en la visibilización de las precarias condiciones laborales de las y los artistas escénicos, la emergencia de un discurso protofascista. Y es que para no pocos, mostrar estas cifras fue un modo de deshumanizar el trabajo. La frialdad de los datos, lo “matemático” tras las nociones de sobreoferta, empleabilidad y consumo cultural en un campo que trabaja con lo sensible, generó anticuerpos.
Pero, ¿por qué visibilizar la realidad laboral de las y los artistas levanta suspicacias? ¿Por qué asumir que el abordaje de una dimensión (la del trabajo) anula otras (la del régimen sensible del arte)? ¿Qué tiene que suceder para que un artista no pueda verse a si mismo como un trabajador?
Todavía hoy decenas de estudiantes en formación, artistas autodidactas y profesionales perciben que su práctica artística posee una dimensión singular que los separa del mundo ordinario del trabajo maquínico y reiterativo, y que por tanto, su trabajo no puede ser entendido como el del resto de la sociedad. Este prurito romanticoide, elitista, regresivo, reaccionario y esencialmente conservador se agudiza entre quienes creen que su práctica comporta algún tipo de resistencia, estetizando y vaciando de sentido alternativas legítimas para entender la producción artística fuera de los lineamientos estatales y corporativos, como lo son la autogestión y/o el comunitarismo.
El fuego amigo ha dicho sin decir que resistir es vivir tal como un outsider navega por los márgenes del sistema, es decir, en condición residual, confiando en que estas otras experiencias propongan nuevos modos de relaciones que excedan el lenguaje burocrático estatal. Y aunque no son nuevos, tienen razón, sin embargo, no se pueden perder de vista dos cosas: lo primero es que sin importar la modalidad, el artista siempre es un trabajador. Somos trabajadores porque este es nuestro oficio, porque es nuestra práctica diaria y con esto (sobre)vivimos. Somos trabajadores y esa es nuestra garantía, el mínimo común denominador que nos permite dialogar con otros sectores productivos.
Lo segundo, es que sin importar el modelo (si es más o menos colaborativo, autogestionado, burocrático, etc.), en todos alguien corre con el financiamiento, es decir, hay alguien que debe asumir su costo. ¿Quiénes son ellos? Sin duda, los propios artistas y su red de apoyo: familiares, amigos, colegas, etc. Pues bien, el Estado actual sigue el mismo principio: traspasar el costo del financiamiento de la cultura a la sociedad.
De esto hablamos cuando hablamos de neoliberalización de la cultura y de la conjunción del Estado y el mercado en el diseño de una institucionalidad conforme a un modelo económico que ya en otras áreas ha determinado su crecimiento a costa de la sociedad y sus derechos fundamentales (educación, vivienda, etc.).
Pero si precisamente de lo que se trata es de acabar con la miseria cotidiana tras las condiciones laborales de las y los artistas, entonces no se puede renunciar a abordar problemas como el subempleo, la indiscriminada sobreoferta de matrículas de universidades públicas y privadas, etc. Si se quiere disputar el poder y la hegemonía cultural, hay que conocer y saber hablar su lenguaje, y por sobre todo, no se puede olvidar nuestra condición de trabajadores del arte. En definitiva, hay que apuntar mejor para no generar fuego amigo.