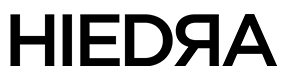Del golpe estético a la revuelta simbólica
¿Revuelta simbólica? ¿Es la caída de estatuas, bustos y monumentos una respuesta al orden simbólico impuesto por la dictadura? Sebastián Pérez Rouliez escribe sobre la dimensión estética de la revuelta social recordando el libro «El Golpe Estético» (2012).
El golpe estético
En 2012, los investigadores Luis Hernán Errázuriz y Gonzalo Leiva publicaron el libro El Golpe Estético editado por Ocho Libros, una investigación que analiza el perfil estético de la dictadura dando cuenta de cómo operó para generar adhesión al régimen autoritario. Definen allí dos momentos: en el primero se hace desaparecer el imaginario simbólico de la Unidad Popular a través del borramiento de murales, el derribamiento de esculturas, la redefinición del uso del espacio público y la imposición de normas conservadoras de género en formas de vestir, cortes de cabello y barbas que debían usar varones para no parecer “upelientos”.
En el segundo momento comienza la instalación de los nuevos símbolos del poder: altares, bustos militares y monumentos, el rediseño de billetes y monedas, y el renombramiento de escuelas, edificios, calles, etc. Para Errázuriz y Leiva, el golpe estético de la dictadura fue básicamente una operación de blanqueamiento que instaló una idea de chilenidad basada en el orden y en el deber ser que funda “el amor a la patria”.
La transición a la democracia y los cambios propios del modelo neoliberal en franca globalización, dio inicio a un proceso de apertura cultural y valórica que cambió conductas públicas y privadas de las y los chilenos. Con estos cambios culturales, el orden estético de la dictadura fue quedando progresivamente atrás, aunque nunca se fue del todo.
Si bien han sido desterrados los símbolos más obscenos de la dictadura (como el altar de la Llama de la Libertad) hay otros menos evidentes o menos reconocibles que todavía están presentes en espacios públicos y privados dando cuenta de la operación de blanqueamiento y el orden de la dictadura. Hay todavía una decena de bustos, estatuas y monumentos a héroes militares chilenos conquistadores españoles -algunos de ellos ubicados provocativamente en la zona del conflicto chileno-mapuche- a lo largo del país, en cada plaza de pueblo y ciudad.
Precisamente en esta zona, en la ciudad de Temuco fue derribada la estatua de Pedro de Valdivia un 30 de octubre de 2019, a 12 días del inicio del estallido. Pocos días después corrió la misma suerte el busto del militar chileno Dagoberto Godoy cuya cabeza fue colgada simbólicamente en las manos de otra estatua: el guerrero mapuche Caupolicán.
En fecha similar, en la Plaza de Armas de Collipulli, también en la Araucanía, fue destruido el busto en homenaje a Cornelio Saavedra, militar chileno a cargo de la llamada “Pacificación de la Araucanía”, proceso de exterminio del pueblo mapuche en los albores de la república de Chile. Mientras, a cientos de kilómetros más al norte, en la Serena, fue derribada la estatua de Francisco de Aguirre, otro conquistador español. En su lugar, fue instalado el busto de Milanka, una mujer diaguita.
Los casos de bustos, estatuas, altares y monumentos que desde el 18 de octubre de 2019 han sido destruidos son múltiples. ¿Por qué? ¿Qué hay en esta revuelta social que llama a echar abajo los símbolos de la dictadura? Es evidente que la crítica a los efectos del modelo neoliberal chileno no tiene solo una dimensión económica, social o política. También tiene una dimensión simbólica. Dicho de otro modo, la revuelta social es también simbólica: ahí donde cae la legitimidad del orden, caen sus iconos.
La revuelta simbólica reproduce al revés los dos momentos de borramiento y generación de nuevo orden simbólico: por una parte hay un momento iconoclasta donde los íconos del antiguo régimen vuelan por los aires (o más precisamente caen al suelo), y otro momento idolátrico donde aparecen nuevos y viejos símbolos del poder popular. Pero, a diferencia del golpe estético de la dictadura, en la revuelta simbólica no hay interés por redefinir una idea de chilenidad ni por delimitar aquel nuevo orden estético, pues de lo que se trata es de horadar la legitimidad de los símbolos autoritarios.
¿Hay gente que solo quiere ver el mundo arder?
La ausencia de una suerte de “programa” de la revuelta genera pánico entre quienes suscriben al discurso del orden. “¿Qué quieren?” “¿Por qué destruyen?” Son preguntas que se repiten. En ellos parece volverse carne la popular frase dicha por Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne en Batman, El Caballero Oscuro (2008): “hay hombres que solo quieren ver el mundo arder”.
Las películas de superhéroes de Hollywood en la última década se han vuelto expertas en lograr inocular este discurso conservador a través de películas de entretención cotidiana. Por lo mismo son imprescindibles para entender los modos de representación hegemónicos del capitalismo. Por ejemplo, en El Joker de Todd Philips (2019) asiste el mismo principio: la revuelta social de Ciudad Gótica es fruto del caos, la pérdida de valores sociales, la corrupción de las instituciones, etc., pero nunca de la politización de algo así como el pueblo de Ciudad Gótica cansado del modelo imperante. No hay sujetos que deseen soñar con otro mundo, otro contrato social, otra política. En cambio, solo gente perdida, enferma y/o criminal (¿acaso el Joker no es estas tres cosas a la vez?) que atenta contra el modelo.
El Joker como la saga de Batman dirigida por Nolan son grandes películas de derecha sobre las que hay que volver de tanto en tanto. El asunto es que respecto de la revuelta social chilena no hay tal cosa como caos, anarquía, pérdida de valores sociales, Sodoma y Gomorra. La revuelta es un gesto fundamentalmente emancipatorio. Y esa potencia emancipatoria no tiene programa ni orden que seguir. Tampoco hay táctica o estrategia previamente definidas. La revuelta tiene como único objetivo liberarse de las ataduras del orden imperante sin siquiera pretender garantizar que lo logre.
Pese a ello, hay quienes insisten en signar políticamente la revuelta. Los adherentes al rechazo al plebiscito, por ejemplo, acusan una orquestada operación política de la izquierda. Incluso en las versiones más delirantes suman la colaboración internacional de la ONU, Venezuela, Rusia, China, empresarios como George Soros, medios como CNN y hasta Netflix.
Por alguna razón les es más fácil lidiar con la imagen de un enemigo temible y poderoso, que aceptar la sencilla idea de hay personas que no están de acuerdo con el orden impuesto por el modelo y quieren vivir de otra manera.
“Algo me dice que podrían enviarme toda la vida a los bosques…”
Un buen ejemplo de esto lo da la obra Donde viven los bárbaros (2015) de Bonobo Teatro. El prólogo con que inicia la obra ilustra este punto: altos miembros de una polis griega están muy preocupados por la noticia del asesinato de una mujer a manos de unos bárbaros que viven a extramuros de la ciudad. Uno de ellos es enviado a capturar alguno de estos “sátiros”, sin embargo al volver con el supuesto bárbaro, lo que vemos es un sujeto enflaquecido que ruega por quedarse allí pues ha sido despojado de su territorio. El capturador del bárbaro afirma entonces con la curiosa lucidez del que ha tenido que salir de la comodidad de sus muros imaginarios: “algo me dice que me podrían mandar toda una vida a los bosques y no voy a toparme con sátiros. […] ¿No se dan cuenta que los bárbaros que buscan no están entre en los bosques?”
¿Dónde es que viven los bárbaros entonces? ¿Dónde vive ese “enemigo poderoso que no respeta a nada ni nadie”? Así como el presidente cuando se inventó una guerra contra un enemigo poderoso, los miembros de la polis necesitan alguien a quien culpar y juzgar. Y esa urgencia no es casual: encontrar al bárbaro es el modo de ratificar que ellos son los buenos. Sin embargo, cuando el bárbaro habla, confirmamos lo que presentíamos: “Nosotros no tenemos tierra”, afirma el bárbaro. “Entonces, ¿dónde viven los bárbaros?”, le preguntan.
“Adentro de ustedes”.
—
Foto: Radio Nativa